«Hipernatura», cuando la ciencia ficción peruana tiene conciencia
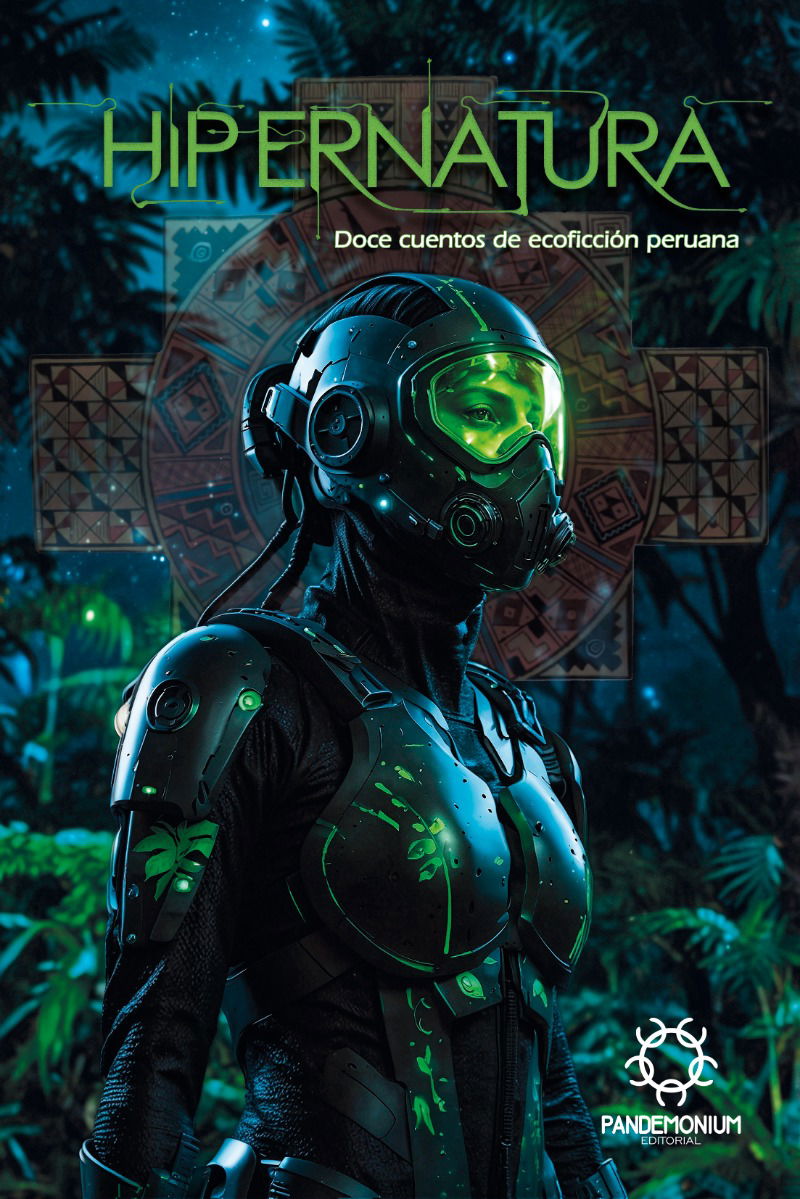
Puede decirse que la producción peruana de género, específicamente de la ciencia ficción, ha ingresado a una etapa autoconsciente en doble sentido. ¿Qué quiere decir ello? Por un lado, que sus cultores crean historias con el conocimiento sobre el género y, por otro, que intentan formar una versión propia, nacional, que pueda considerarse como ciencia ficción peruana, distinta a las versiones más populares en inglés. Lo mismo sucede con sus editores, quienes plantean ideas en las que subyacen ambos aspectos: así nace Hipernatura.
Publicada en 2024, la edición del libro surgió por los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura, que le otorgó el financiamiento en 2023. Asimismo, este libro forma parte de la creación colectiva del grupo Qhipa Pacha, un grupo de escritores surgido en 2022 con la intención de producir el género prospectivo a partir de la tradición del país y sus problemáticas. Ambas condiciones se dieron para la creación del presente libro que, independientemente de la calidad, sirve como un manifiesto implícito en la literatura peruana contemporánea sobre la existencia de la ciencia ficción, tanto como lo fueron los movimientos contraculturales poéticos de la segunda mitad del siglo XX o el vanguardismo de los años 20 y 30. ¿Qué sucederá en el futuro? Eso lo podrán escribir y observar los críticos e historiadores de los próximos años.
Mientras tanto, como señalaba, estas 12 historias tienen como eje las plantas nacionales para la elaboración de sus propios mundos. Estos son futuristas en su totalidad, o así se sobreentienden, pero varían entre uno y otro, entre la ciencia ficción dura y la narración mágica andina. Ello permite que el conjunto no sea monótono, sino diverso y para nada aburrido en tanto tenemos pocas certezas sobre lo que nos encontraremos en el siguiente relato. Ah, eso sí, lector, te recomiendo leer el prólogo al final, ya que te meterá spoilers por los ojos.
Un punto más a mencionar sobre el contenido es la relación entre las plantas y las personas. Este no es un conjunto de literatura solarpunk, ya que en ocasiones la vegetación es la herramienta para las distopías. La única constante es la repercusión de su uso en la sociedad humana, sea positiva o negativa. Aún así, identifiqué algunas historias de esa vertiente de la ciencia ficción, que lo señalo en su momento.

Afiche de la presentación del grupo en la FIL Lima de 2023. Fuente: 3 Tipos.
Ahora sí, a continuación, agrupo los cuentos entre los de menor calidad, a mi criterio, hasta los mejores. Si bien ninguno es pésimo, los menos logrados presentan fallas en la narración de sus historias que dificulta el entendimiento, un error provocado por el orden insuficiente en la división de la estructura narrativa o momentos claves de la trama.
- Deus ex (Luis Bravo): el testimonio de un médico narra la creación de un ser híbrido y “supremo” mediante la manipulación genética entre humanos y plantas, específicamente de la hercampuri y la uña de gato, en el contexto de una inminente guerra mundial. El relato aborda alrededor de un par de siglos de historia en el que se muestra la manipulación social a partir de los discursos científicos, médicos y políticos detallado fase por fase, de acuerdo con el plan del protagonista. Tal narración es, a su vez, un arma de doble filo porque condensa en menos de 20 páginas una trama que pudo ser desarrollada en una novela, hasta en una saga literaria, de modo que el conflicto principal sobre la creación de una entidad casi perfecta se pierde en otros tópicos de la ciencia ficción, como la IA y los robots.
- El legado de Soy Niwe (Sophie Canal): en el futuro, cuando las plantas que componen la ayahuasca ya no existen, Silvia le relata a su hijo sus experiencias chamánicas inducidas por Soy Niwe y los aprendizajes que consiguió, no siempre agradables. El relato no es fácil de seguir, no tanto por las disquisiciones sobre el poder mágico de la bebida y las visiones generadas, sino por la ausencia de una real tensión narrativa que lleve el relato de la protagonista hacia una resolución notoria, y no solo a su mensaje sobre la necesidad de rescatar ese legado vegetal. Es así que se siente incompleto, con una sensación insatisfactoria en las últimas páginas para una historia bien escrita, y en segunda persona (una forma poco usual).
- Amamos a los bebés fuertes y oxigenados (Sarko Medina): María Quispe es una científica peruana contratada por el gobierno de Corea del Sur para aumentar la lívido de aquel país y revertir la escasa natalidad, mientras ella realmente quiere hacer lo mismo con sus compatriotas. El punto fuerte del relato es el abordaje de la manipulación de las masas a través de la publicidad y los medios de comunicación, como se plantea al inicio y durante el relato de la subtrama sobre una rebelión en el espacio, pero sufre de un exceso de información (conocido por otros como infodumping) cuando se desvía de la historia principal para mostrar justamente esa subtrama indicada. Conforme la historia llega hacia su clímax, se pierde el hilo central y la conexión no es plena, sino forzada, poco orgánica. En ese sentido, se asemejan a dos cuentos en uno solo.
Los siguientes cuentos se hallan un peldaño más arriba por ofrecer historias pulidas en la estructuración de sus historias. Son relatos entretenidos, con sus propias reflexiones temáticas que le dan el suficiente interés como cuento, pero que tampoco arriesgan más allá en originalidad o que fallan en algún momento de la narración.
- El apagón (Luis Arbaiza): en una Lima dividida en dos grandes zonas, la de arriba y la subterránea, dos expresidiarios exploran el área privilegiada donde las personas viven drogadas de modo constante con derivados de la coca. El viaje es una disquisición sobre las distopías que parecen utopías y la ironía de la inexistencia de la felicidad en el placer permanente. Por sí solo no es una trama lo suficientemente ingeniosa ni se explora la forma de esta nueva Lima como para sentirla como un elemento relevante en la construcción de este mundo, pero el tratamiento de los temas mediante la relación entre los dos protagonistas (uno enamorado del otro) le da la humanidad y el interés suficiente al relato para ser también la exploración de las emociones humanas de la amistad y el amor.
- Tráfico fluido (José Güich): durante 2119, un científico peruano busca financiación para su proyecto de viaje espacial basado en la mescalina del cactus San Pedro, una autoestopista metafísica con la podría desplazarse la conciencia, no el cuerpo. La historia progresa junto con el protagonista, quien representa la dualidad ciencia/conocimientos ancestrales, la cual asimila conforme su proyecto avanza y vuelve a reconectar con sus padres. Ese proceso cierra con un desenlace lógico, un poco predecible, pero un tanto abrupto en tanto resume en un párrafo la resolución de ese conflicto indicado.
- La soledad del Musphay (Raúl Quiroz): hacia la mitad del siglo XXI, la humanidad ha conseguido encontrar un planeta lejano similar a la Tierra en el que detectan a una entidad extraterrestre denominada como Los que Miran. Este es un relato de horror cósmico narrado desde la ciencia ficción dura en la historia personal de tres científicos que intentan organizar los datos de ese hallazgo mediante un viaje inducido por sustancias, incluida una proveniente del árbol willca. Dentro del conjunto de historias, resulta ser original al ser la única de naturaleza lovecraftiana, además que inserta el elemento latinoamericano vegetal. Sin embargo, fuera de ello no innova mucho en aquel subgénero del terror en tanto respeta la estructura clásica de la búsqueda del conocimiento peligroso, el encuentro con la entidad o experiencia cósmica y la posterior repercusión mental.
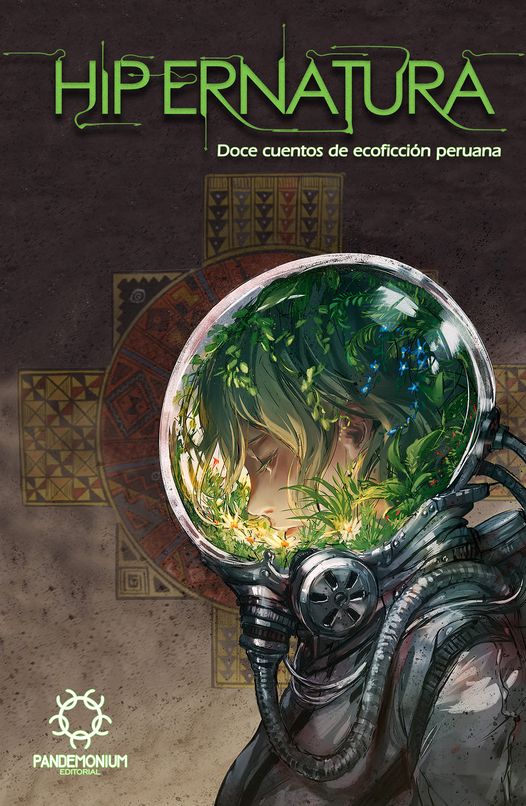
Primera portada de anuncio del libro en 2023. Fuente: Pandemonium.
Por último, los mejores del conjunto. No solo son cuentos con historias disfrutables y entretenidas y el suficiente nivel de creatividad para ir más allá del uso de los tópicos del género, sino que consiguen implementar las reflexiones sobre sus temas en los elementos del texto. Es así que algunos integran la conexión armónica entre el ser humano y la naturaleza en la narración descriptiva, otros manifiestan el horror de la distopía en la tensión creciente de la información revelada de manera paulatina y, en otros casos, los giros finales no son solo plot twist, sino los cambios radicales de sistema que plantearon de manera sutil a lo largo de toda la trama.
- La cuota (Luis Apolín): durante la clase de una nación aislada imaginada, la maestra adoctrina a sus estudiantes a la obediencia plena hacia el Estado, desarrollada tecnológicamente en gran medida gracias al eucalipto; así, la escuela los prepara para aceptar su sacrificio como retribución. Si bien durante toda la historia se da a entender que estamos frente a una distopía y que es más que una simple clase escolar, el enrarecimiento de la atmósfera mediante los diálogos (semejantes a los de una secta) nos prepara para el final, lógico, tal vez esperable, pero contundente como resolución de esa tensión construida.
- Tabula rasa (Tania Huerta): en una nueva capital denominada como Gran Lima, en el que las sentencias judiciales son dictadas por la IA, Edgardo es llevado a un centro de readaptación para delincuentes por sus crímenes, del que todos salen como nuevos y fieles al Estado… De modo similar al relato de Apolín, se prepara el ambiente para el golpe final del clímax mediante la tensión dramática, ya que se intuye que algo extraño ocurre en el recinto para provocar el cambio drástico en la actitud de los reclusos. El único inconveniente sucede en la narración del contexto de la sociedad por un hueco argumental: si los delincuentes vuelven a las calles como “buenas” personas, sin castigos mayores a los de un año de reclusión, ¿no se presentan protestas por parte de las víctimas de crímenes de mayor gravedad, como violaciones o asesinatos? Fuera de ello, la historia de Edgardo y su interacción con sus compañeros se lleva todos los méritos.
- Nuña y el oro verde (Rocío Qespi): en 2225 (o el año iskay del amaru, como relata el cuento) las condiciones climáticas provocan la escasez de recursos naturales, de lo que sufren los nativos del Perú de entonces. Una de ellas, Nuña, emprende un viaje en búsqueda de la Pachamama y el oro verde, o la palta, para traerla consigo a su comunidad y eliminar la hambruna. Junto con los de Canal y Tynjälä, es uno de los relatos más bellamente contados en tanto se presta atención al detalle del ambiente a la par que a los sentimientos de los personajes, siendo esta la más lograda en ese aspecto. Asimismo, toda la trama es una fábula en sí misma, lo que refuerza el anterior punto, a lo que se suma la integración perfecta de todos sus componentes y personajes míticos, un rasgo necesario en todo relato mágico oral: la cohesión absoluta. Solo hallé en falta la ausencia de un espacio doble cuando se presenta cierto salto temporal hacia el final para remarcar la distancia entre una escena y otra.
- La golosina (Daniel Salvo): el apocalipsis provocado por guerras redujo la humanidad a comunidades sin el legado de sus antepasados, refugiados en las alturas, y permitió el crecimiento de los moloks, una especie homínida inteligente escondida en selvas africanas. En una especie de El planeta de los simios, ambas especies entrarán en un inicial contacto conflictivo para luego transitar hacia una nueva situación que cambiará sus respectivas historias. Además de que es una de las historias más entendibles en su narración por la disposición de los sucesos, consigue presentar todo un trasfondo histórico al inicio sin caer en el exceso de sobreinformación, solo lo necesario para ofrecer un contexto al lector.
- Yo hablo con mil voces (César Santivañez): en una historia familiar e íntima, dos hermanos son víctimas del entorno hostil en el que viven, ya que el río de su comunidad es sumamente tóxico por obra de la empresa de la zona. Cuando uno de ellos fallezca, el pasado seguirá al otro hasta una resolución ingeniosa que no solo desarrolla a un personaje y cierra el conflicto planteado por el cuento, sino que entiende en cierta manera el solarpunk que pudo haber estado más presente en otros textos.
- Khili (Tanya Tynjälä): el cuento más completo del libro. Un grupo de científicos fineses investiga las propiedades de la totora en la etnia uru del lago Titicaca, gracias al cual construyen un refugio subacuático a tiempo: sucede una guerra nuclear mundial y solo los menores son enviados ahí abajo. La trama recoge algunos tópicos del género, pero consigue ser creativa gracias a la incorporación de los elementos peruanos (totora y su impacto en el cuerpo, tecnología uru) en una trama que presenta tanto la cara horrible como la positiva de la aplicación de la ciencia. Así, es otro de los pocos cuentos solarpunk, uno de esperanzas en medio de la desolación apocalíptica.
En suma, Hipernatura es un compendio de cuentos con una propuesta novedosa (no conozco otra similar de los últimos años). El resultado también es, en su mayoría, positivo, que reconfirma la calidad de algunos autores peruanos contemporáneos que ya se encuentran en la construcción de sus respectivas carreras literarias, si no es que ya lo poseen.
Detalles técnicos:
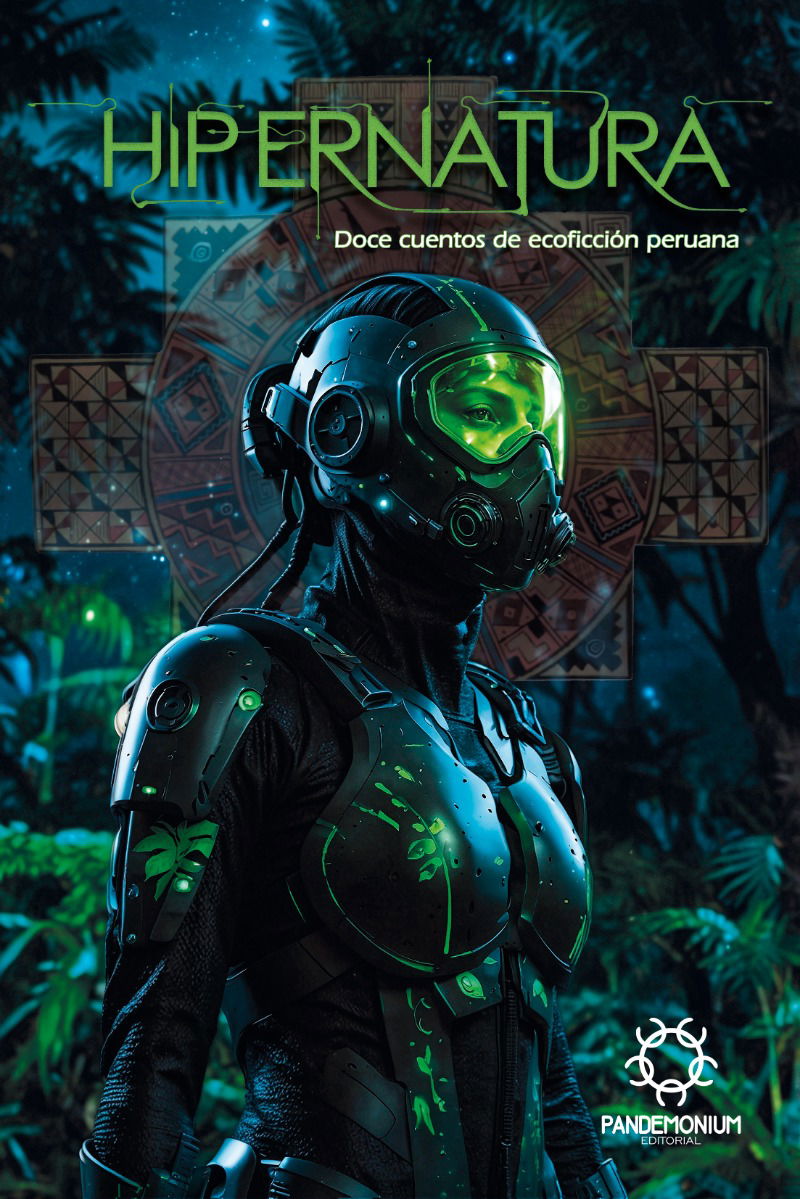
Género: ciencia ficción
Editorial: Pandemonium
Año de publicación: 2024
N° de páginas: 280
